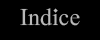- ¿¡Y vos decís que me queréis!? ¿osais decirme que esto es amar, Catalina? Si yo fuese importante para vos, si de verdad me amarais, cederíais... como buena esposa y Reina. - Le inculcó totalmente fuera de si, algo muy típico en el comportamiento del Rey desde las últimas cuatro semanas.
El fuerte estruendo que resonó por todo el pasillo del alcázar haciendo que muchos de los séquitos se sobresaltaran al cerrar férreamente la puerta de los aposentos de su actual esposa y, la principal causante de toda su exasperación hacinada desde hacía semanas por no otorgarle aquello que Enrique deseaba con desespero, no hacían nada más que empeorar la situación y llevarla a extremos insospechados que el Rey empezaba a plantearse -junto con diversas opiniones papales y de otros confiados- que, definitivamente, iban a cambiar las perspectivas del asunto de forma rotunda.
Había decidido volver a hablar con su esposa, dialogar con tranquilidad con ella, hacerle entender con palabras francas y apacibles que el matrimonio ya estaba desmantelado desde hacía muchísimo tiempo; pero nada parecía hacerla cambiar de opinión. Ella seguía decidida y determinada como en un principio. Y pese a que el Rey inglés admiraba tal comportamiento ya que era digno de apreciar y Enrique era el primero en reconocerlo, esto no era algo pasajero de lo cual él pensaba echarse hacia atrás; su conciencia no estaba tranquila junto con Catalina. Para él seguía siendo la viuda de su hermano.
Sabía lo que deseaba, sabía a quién amaba y a quién quería como esposa. Pero en ese preciso instante, de nuevo las palabras de Catalina resonaron por su cabeza con ímpetu cual implacable tortura. "Yo soy tu esposa Enrique, tu verdadera esposa y Reina de Inglaterra". Las facciones del joven se endurecieron y se volvieron sombrías a medida que se alejaba del corredor que le había conducido a los aposentos de su esposa.
Arremetió con una furia descontrolada con todo aquello que se encontraba por su camino; básicamente los espléndidos jarrones perfectamente diseñados que decoraban el pasadizo. Sus séquitos se arrodillaban para recoger los fragmentos mientras que Enrique se alejaba, no sin antes éstos dedicarle una rápida reverencia a su majestad.
Y aquí no terminaba todo. ¿Había algo que el Rey no soportara ni mínimamente en relación a todo esto? Los cuchicheos de la Corte con blasfemias hacia la futura reina de Inglaterra. Las inmensas ganas de ahorcarles a todos ellos le empezaba resultar una idea de lo más complaciente. Cada vez que su amada Ana aparecía por el Castillo, los insinuantes comentarios se hacían más notorios, pero no era algo que al Rey le preocupara principalmente, ya que Ana poseía un ingenio único para afrontar tal situación sin salir dañada de ella.
Pero ahora, ni siquiera pensar en su amada lograba sacarle de la realidad y calmarse durante unos míseros instantes. Necesitaba estar solo, y encontró el lugar más idóneo para ello en una de las tantas salas de la Corte. Abrió la puerta con un fuerte empujón con ambas manos y, sin ni siquiera pararse a observar quién había allí dentro, exclamó con furia. - ¡Marchaos! - Enrique se encaminó con un par de zancadas hacia la mesa de enfrente, y apoyó ambas manos sobre la misma, inclinado la cabeza hacia abajo para esconder su rostro. Cerró los ojos apenas unos instantes perceptibles y respiró sonoramente por la nariz para empaparse de sosiego.