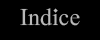Catalina necesitaba estar sola. Sola con Dios y con sus pensamientos. Por ello, despidió amablemente a sus doncellas y acto seguido pidió al cochero que le llevase a la iglesia de las afueras de Londres.
Fue un camino largo. La Reina miraba sin ver a través del cristal del carromato. Aquel era un paisaje triste y austero. Parecía como si la naturaleza estuviera en armonía con los sentimientos que se agolpaban en la mente de Catalina. Turbios y opacos; las nubes se alzaban amenazantes sobre el cielo gris. Las gotas de lluvia decoraban el rojo de los pétalos, el verde de la hierba. Un paisaje muy distinto de su España natal. Una punzada de nostalgia a travesó a la Reina al recordar su antiguo hogar. Un sentimiento que se mezclaba con los demás. Añadiendo así más sufrimiento a la dama.
La Reina se mecía al compás del traqueteo del caballo. Era un movimiento hipnotizante que conseguiría apaciguar a cualquiera y sumirlo en un profundo sueño. Pero no a Catalina. Porque ella tenía demasiada tristeza en su corazón como para poder conciliar el sueño.
Finalmente, el cochero abrió la puerta, con un inclinación de cabeza, al tiempo que murmuraba un “mi Reina” y le ofreció su apoyo a Catalina para que pudiera bajar.
Cuando la Reina bajó del carruaje, sintió el olor a humedad agolpándose en sus fosas nasales. Y aspiró el aire. Y por un momento. Un breve instante fugaz. Un segundo…Olvidó la razón por la cual se sentía tan desdichada.
Catalina entró, majestuosa como siempre, en la catedral. Se apoyó en una de las banquetas, justo en frente del altar. Juntó sus finas manos y empezó a rezar.
” Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum….”
¿Por qué rezaba Catalina? ¿Qué le pedía al Altísimo? Catalina sabía que lo estaba perdiendo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra suya-si es que hacían falta ya las palabras-indicaban que, efectivamente, Enrique ya no la amaba. Y eso torturaba a la Reina más que cualquier otra cosa. Se reflejaba en su mirada afligida. Hacía mucho que los ojos de la Reina no brillaban con intensidad.
Catalina suplicaba a Dios que le diera un hijo varón. Porque tenía la esperanza de que esa fuera la forma de recuperar a Enrique… ¿O quizá era ya demasiado tarde? ¿Acaso no estaba enterada de su aventura con lady Bolena? Claro que sí. Pero Catalina aun amaba a su esposo, y por ello trataba de convencerse a sí misma de que tan sólo se trataba de un escarceo más. Un simple pasatiempo. Un capricho.
Catalina no soportaba cuando Enrique le hablaba con ese tono condescendiente. No soportaba que ya no acudiera a sus aposentos. Eso la ahogaba. Pero esos sentimientos no podía mostrarlos en público. Eso no era lo que se esperaba de una reina. Eso no era lo que se esperaba de Catalina de Aragón, hija de Isabel y Fernando. Al menos aun le quedaba la dignidad.
Catalina alzó la vista para mirar fíjamente al Cristo clavado en la Cruz. Con aquella mueca de dolor y aquellos ojos extraviados que mostraban que había cargado con todos los pecados del mundo.
Catalina ocultó su rostro entre las manos entrelazadas. “Por favor, Señor. Dame un hijo. Eso es todo lo que te pido”.Y en el instante en que Catalina pensó aquellas palabras, un trueno resonó en la catedral, como queriendo corroborar aquella petición.